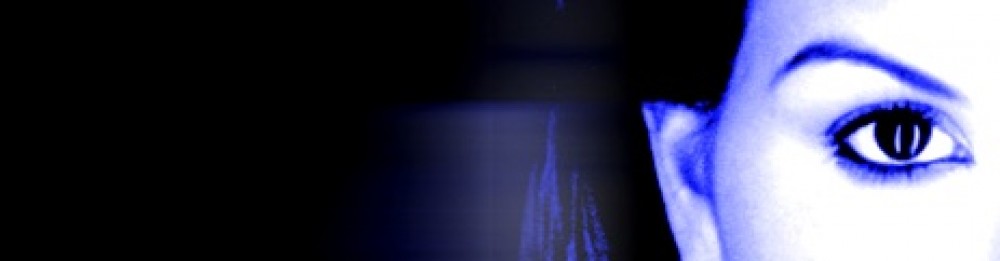Esta es una historia que nació por casualidad en un día de trabajo y se ha mantenido como niña caprichosa en el antojo de no morir, aunque para ello deba sacudirse la sensatez y asumir la locura peligrosa como fuente de alimento.
Antes de empezar, quiero oír a Silvio diciendo que ojalá pase algo que te borre de pronto, para no verte tanto, para no verte siempre en todos los segundos, en todas las visiones.
Parece entender bien mi situación, aunque nunca me haya conocido. Parece entender que necesito de un elemento externo que catalice el proceso de olvido porque yo, con mi débil voluntad, me tardaré años…
Un país tú, un país yo y un tercer país nuestro encuentro.
Durante meses me resistí con todas mis fuerzas a cometer un desatino de esa magnitud. ¿Tomar un avión y viajar doce horas para verte? Perdóname, una señorita con mi cerebro y mi status de ejecutiva internacional no se permite esos absurdos.
Un rayo de los dioses envió un trabajo importante que se metió en el medio de los dos y me salvó por un tiempo de lo que parecía un error. Ahora veo que el error más grande habría sido no ir a abrazarte aunque tuviera que llegar nadando a Australia.
Pero fíjate cómo es de alcahueta el destino que, en un pase de magia burocrática, quitó ese trabajo de mi vista y me dejó en el medio de la calle, desnuda de toda excusa para no ir a verte.
Y es que en verdad, con excusa o sin ella, yo sí quería ir a encontrarte. Yo sí quería entregarme a los absurdos y a los desatinos. Yo sí quería deslastrarme de mi cerebro internacional y pensar con la piel al menos por una vez.
“A la mierda todo” – dije por fin – valiente y decidida. Tomé mi pasaporte, mi boleto, unos cuantos dólares y viajé hasta la madrugada sólo para volver a olerte de cerca.
Miedo seguía habiendo, eso no lo puede negar ni Dios. Miedo a convivir con alguien durante una semana, cuando hacía varios años que no compartía mi cama por más de una noche. Miedo a que este viaje se convirtiera en un vulgar intercambio de fluidos y no en una historia de amor, como sigo soñando a pesar de tanto golpe.
Pero te juro, bello compañero, que en el momento en que por fin te abracé y sentí que eras de carne y hueso otra vez, que no de cables de Internet ni de imágenes de memoria idealizada; en ese preciso instante, el miedo se devolvió por donde vino.
Más que eso, hubo instantes de colección donde llegaste mucho más lejos de lo que esperaba.
Debo reconocer, por ejemplo, que me sorprendiste extendiendo tu mano hacia la mía en el teatro, ¿te acuerdas? Ese temor inicial de que este encuentro sería puramente carnal, desapareció completamente. Tu mano lo aplastó, lo deshizo en un solo toque. Y sí, yo me perdí un poco de la obra, sin lamentarlo siquiera, porque mi verdadero espectáculo estaba en nuestros dedos entrelazados. Vaya delicia…
Dame un respiro, voy a tomar un vaso de agua que la garganta se me seca de tanto recordarte. Mientras tanto, voy a hacer sonar a Frank pidiendo utopías. Se parece a mí cuando ruega, como algo vital, que lo salven de vez en cuando de su soledad.
Por supuesto, esta historia no estaría completa sin una oda a tus dones de amante.
¿Existe una escuela de placer en tu tierra? Esa sería la única explicación lógica a esa facilidad de encontrar puntos claves de orgasmos, a tu lengua divina que no se cansa hasta verme en el más primitivo de los arrebatos.
Yo sentí también el furor de recorrer todas tus esquinas, de besarte, de lamerte, de morderte sin prejuicios. De subirme a tu cintura sin control, como quien se lanza en paracaídas y se siente más vivo que nunca.
De tanta intensidad quedan algunas huellas que yo he bautizado como “mordiscos de sangre azul”, trazos de pasión que se han convertido en manchitas moradas, vecinas de un pubis más que satisfecho de tu visita. Un testimonio colorido de que embistes con fuerza, con masculinidad, con ardor. Lo dije aquella primera noche y lo repito hoy sin complejos: “¡Vaya intensidad, caballero!”
Pero más que sexo, en este viaje yo encontré la historia que estaba buscando y que lleva por título una sola palabra: intimidad. Cercanía aderezada con música, con películas tontas y profundas, con besos en la frente y un abrazo al dormir que se volvió costumbre en cuestión de horas. Intimidad fue sinónimo de un baño en pareja, de paseos por el parque, de relatos de amores pasados. Fue también la tranquilidad de tocarnos sin vergüenza, con la confianza de quien se sabe dueño del otro aunque sea por una temporada feliz.
Pero la realidad finalmente llegó. Cero sorpresas, ya sabíamos cómo iba a terminar este cuento.
Son las dos de la mañana de nuestra última noche y te pido acostarnos a dormir, pero tu respuesta me quita el sueño: “Tú vas a dormir mañana, yo voy a dormir mañana… pero ¿cuándo vamos a estar juntos otra vez?”.
Buena pregunta.
Salimos al frío de la madrugada, cada quien de regreso a su patria.
Y no digo nada para no echar a perder el momento. Tanto silencio me hace parecer tonta, aburrida. Pero créeme que quedarme callada es lo más inteligente que puedo hacer.
Hablarte a la cara cuando falta poco para que desparezcas sería como abrir la compuerta de una represa de emociones. Hablarte ahora, cuando todas mis fuerzas quisieran que a este estúpido avión se le dañaran los cuatro motores antes de salir, sería cubrirte de frases empalagosas.
Es más inteligente parecer silenciosamente tonta que lanzarme a preguntar cuándo se te volverá a ver, cuándo voy a poder acariciarte las manos con mi cremita de dormir o acercarme a tu cuello con olfateos de perro. También se me queda en el tintero otra pregunta: ¿Pensarás en mí cuando yo no esté? No me atrevo a abrir la boca, no me queda más opción que imaginar que sí.
El llamado a abordar se tarda tanto que hace daño.
Mis pies quieren levantarse sin mirarte, entrar en el avión y no darle más largas a este adiós que ni siquiera será un adiós verdadero. Porque un adiós es un corte limpio, es decir “hasta aquí llegamos, vete”. Este no. Este será un hasta luego, un “hasta que se pueda otra vez” y si no se puede, será un adiós que fingirá que no le importa.
Finalmente, anuncian mi turno. Me das un beso tímido, como quien no quiere avergonzarse ante la mirada de extraños … y yo clavo mis labios en tu cuello como quien no se ha enterado de que hay alguien más en la sala.
Te vas. Volteas a verme más adelante, me lanzas un beso de nuevo… pero igual te vas.
Y en ese preciso instante en que te pierdes de vista, mis pestañas brillantes y mojaditas le gritan a todo el aeropuerto lo que yo no me atreví a decirte: que una parte de mí se había resistido estoicamente a enamorarse, mientras que la otra… ya se había enamorado hace rato.